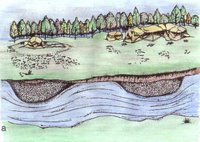EL CUERPO DE BOMBEROS DE CALBUCO CUMPLIO 104 AÑOS DESDE SU FUNDACION.
COMO HOMENAJE Y SALUDO; CAICAEN PUBLICA ESTE PARRAFO, EXTRAIDO DEL LIBRO CENTENARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS.
Buscar en el pasado el sentido de las huellas que hoy permanecen en las instituciones calbucanas es comenzar a elaborar críticamente la conciencia de lo que realmente son: es decir el producto de su desarrollo histórico en el que han dejado impresas sus jacillas los visionarios que fundaron estas instituciones y aquellos seguidores, no menos altruistas, que plasmarán en presente y futuro los ideales de los pionero
Hechos históricos tan cercanos a nosotros que nos permiten identificarnos con la ciudad donde recibimos las vivencias, causionados por el devenir de siglos y que con seguridad permiten arraigarnos al presente y proyectarnos al futuro.
El devenir histórico del Cuerpo de Bomberos de Calbuco que cumple hoy 100 años de existencia es el mejor ejemplo para ilustrar esta reflexión, porque los miembros de esta institución calbucana, - voluntaria como pocas- se nutren de su tradición ya centenaria y con la impronta de los grandes valores de la vocación de servicio público, abnegación y sacrificio, resueltamente se proyecta hacia el futuro, modernizándose -hombres e instrumentos- en forma constante y permanente, asumiendo los desafíos que el desarrollo industrial, el crecimiento de la ciudad y las innovaciones tecnológicas generan como nuevas situaciones y escenarios donde los voluntarios deben actuar.

Mientras recopilábamos antecedentes para redactar la Crónica Centenaria de la organización, una y otra vez constatábamos la imbricación de la Historia de los Bomberos con la Historia de la ciudad. Esa ciudad de bordemar sita en la antigua isla de Caycaen y que el año 1902 ya casi cumplía sus tres siglos de existencia desde que fuera evolucionando a partir del fuerte San Miguel fundado por Francisco Hernández Ortiz-Pizarro en 1603.
Calbuco se asomaba al siglo XX cambiando su fisonomía de pueblito confinado y adormecido en su desarrollo espiritual y material por causa de los caudillos locales más atentos a seguir imponiendo su poder político y obtener granjerías económicas, como fue el último cuarto del siglo anterior.
La villa que en 1895 tenía 629 habitantes, en menos de 7 años había remontado su población en 1902 a 1135 habitantes, repartidos entre industriales, comerciantes, funcionarios estatales, trabajadores de las fábricas de conservas, marineros, bolicheros, pescadores, artesanos y los integrantes de sus familias y allegados.
El dispar casco urbano del pueblo se componía en la época del nacimiento del cuerpo bomberil en algunas aisladas casonas de 2 a 3 pisos, otros medianos y rectangulares caserones de dos pisos que albergaban tendales en su planta baja, las típicas casitas chilotas de 4 piezas, dos ventanas y una puerta a la calle y los 5 o 6 conventillos. Todas construcciones de madera techadas a dos aguas con la vernácula tejuela de alerce que se agrupaban a ambos lados de las calles de trazado irregular entre las que sobresalían Errázuriz, que era el centro comercial, Ernesto Riquelme, donde habitaban algunas familias pudientes, Vicuña Mackenna, Goicolea y Galvarino Riveros que llevaba al popular barrio La Vega, todavía entonces un enclave periférico del pueblo.
Las rústicas callejas no contaban con luz eléctrica y por las noches algunos huérfanos faroles a parafina iluminaban el frontis de escasas viviendas.
La vieja ciudad de madera de comienzos del siglo XX, se entibiaba en fogones, cocinas a leña y braseros; se iluminaba con velas y chonchones a parafina, elementos fundamentales para la vida cotidiana, pero que también eran los generadores de incendios.
Esa ciudad- con sus edificios: La Municipalidad, escuela, cárcel, iglesia, dispensaría, veintena de tiendas, seis establecimientos industriales, sus mueblerías, zapaterías, hoteles, carnicerías, sastrerías, cervecerías, botica y medio centenar de baratillos- es la ciudad que a partir de 1902 ve accionar en sus calles y plazas a un hombre nuevo, que llegaba para quedarse en el tiempo: el Bombero Voluntario.
Cien años han transcurrido desde aquellos días primeros. La ciudad es otra: se ha poblado de nuevos estímulos, se ha llenado de ruidos y anacronismos; se nos va de la retina invadida por realidades habitadas en otras latitudes y que buscamos remedar. Las instituciones ciudadanas positivas parecen ser replegadas o tal vez nos hemos acostumbrado tanto a su presencia que olvidamos valorar. Vaya con esto mi reflexión.